«Una jornada para rendir homenaje al jazz y a su perdurable legado, así como para reconocer el poder de esta música para unir a las personas». Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.
Hermosas palabras, encomiables intenciones, grandes fastos…
Desde la proclamación en noviembre de 2011 por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) del 30 de abril como Día Internacional del Jazz —curiosamente tras el día de la danza, días antes del día del libro y aún antes del día del libro infantil, ¡prodigioso abril!— se han venido celebrando un turbión de actos, conciertos, conferencias y los más inimaginables eventos a lo largo y ancho del orbe, se han nombrado a embajadores honorarios a destacados jazzmen (Wynton Marsalis, Herbie Hancock…) y se han instituido a modo de ciudades anfitrionas importantes urbes de los cinco continentes. En la primera edición (2012) compartieron capitalidad la sede de Naciones Unidas en Nueva York, París y, lógicamente, Nueva Orleans, y le siguieron Estambul (2013), Osaka (2014), de nuevo París (2015), Washington (2016), La Habana (2017) y en esta séptima edición San Petersburgo y ya se adelanta que en 2019 será Sidney, aunque creo que los organizadores vagan en la ignorancia porque se olvidan de Clasijazz Almería o acaso lo pospongan para la rotunda redondez del 2020, tempo de ritmo imposible ¿Molaría? Más bien sería pura justicia.
«La celebración de esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público en general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. Los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad civil que participan en la promoción del jazz aprovechan esta oportunidad para difundir la idea de que el jazz no es sólo un estilo de música, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas».
Y en una suerte de octálogo justificativo a modo de demediadas tablas de la ley, se enuncian las propiedades lenitivas —como si de uno de esos textos de autoayuda tan en boga hoy se tratara:
- El jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia;
- El jazz es una forma de libertad de expresión;
- El jazz simboliza la unidad y la paz;
- El jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades;
- El jazz fomenta la igualdad de género;
- El jazz refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social;
- El jazz promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas… y
- El jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados.
Palabras de honda hermosura, buenas intenciones… Y sin embargo
Y sin embargo es frecuente que se nos quebrante el alma, el corazón o la ilusión ante un determinado esfuerzo, o que nos embarquemos en buenos propòsitos o arrostremos una algarabía de actos loables, de mastodónticos proyectos pero tan efímeros como el débil pabilo de una pavesa…
El jazz, la música, —al margen de todos esos beneficios enunciados—, es ante todo vida, un camino, un recorrido, un río vivaz y fluyente de caudal creciente y mudable de imposible representación en una fotografía o una pintura, menos aún en una bienintencionada declaración de principios.
El jazz, per se, no nos hace más buenos, igualitarios o justos sino que nos pone en condición de, en camino de, a punto de, en estado de…, al igual que sucede con un grupo de músicos instantes antes de abordar una interpretación. Todo sucede, principia y concluye en ese inaprensible tempo.
El jazz, la música sea cual sea, es mucho más que música, va más allá. Es una forma de vida y lo que suena es la manera de expresarse, el mensaje, el sueño de alguien dispuesto a contarnos su anhelo, alegría, dolor o esperanza. Es una comunión entre personas, un modo de comunicación sutil, subterránea, volátil pero de abisal hondura. El jazz, un concierto, no es un mero evento, ni un espectáculo, ni un pasar el rato sumido en banal postureo.
El jazz, como la vida, o como un viaje, es pura esencia de raza mestiza. Somos insondable argamasa de tiempo, de pasado, presente y aún futuro, de historias y de gentes que jamás alcanzaremos a conocer, de experiencias cotidianas. Y el jazz aguas turbulentas colmatadas de mil limos. Y como la vida, o un viaje, el jazz debiera ser algo tan cotidiano y necesario como la respiración, como el latido del corazón, algo cercano y próximo, a la vuelta de la esquina.


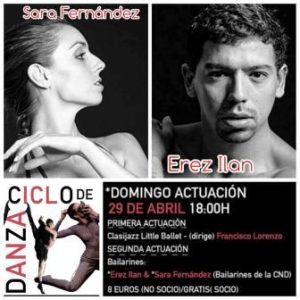










marzo tiene lugar en Japón y en el que reciben el regalo de muñecas costosas con el fin de alejar los malos espíritus y desarles una vida feliz. Hard bop enérgico teñido de la experiencia personal que la llevó desde su ciudad a Boston para completar su formación en Berklee y 





Y también es celebración del maridaje del jazz con el cine, dos lenguajes cuasi gemelos 
Y todo un sinfín de talleres de la más variada categoría y nivel: combo, guitarra, saxo, trompeta, guitarra… y baile —mucho swing, lindy hop o shimy— a cargo de los aguerridos miembros del colectivo Al Swing y al Cabo… Y si hablamos de baile, hablamos de big bands y orquestas tenemos tres, la madre, la hija y la nieta: Clasijazz Big Band, Clasijazz Big Band Swing & Funk y Little Clasijazz Big Band… Y no me olvido de lo clásico sea lírico, ópera, zarzuela o esa infinita integral de Mozart, pero hoy toca hablar de jazz, dicen que es su día, o algo parecido.
Pero también debiera ser motivo de celebración actos íntimos como la lectura y meditación sobre el jazz y sus horizontes a través de textos como el del músico e historiador del jazz Ted Gioia cuyo paradójico 
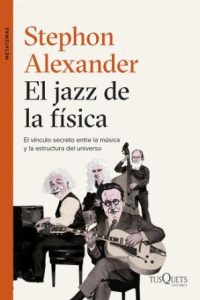


El jazz cotidiano y sin embargo… la hogaza de cada día
Pero la cotidianidad del jazz, como la de la vida, o como la del acto del amor suele alcanzar sus instantes más álgidos una vez ejecutado, realizado o consumado, durante ese cigarrillo tan cinematográfico, y hoy tan sumamente incorrecto, o durante esa prolongada conversación que se prolonga ad infinitum a la luz de la luna llena que parece querer sumarse al jolgorio de la celebración. Tiempo confesiones, de intercambios de alegrías, ilusiones, proyectos pero, ¡Ay!, también de sinsabores…
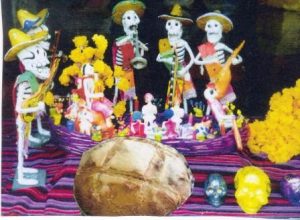
Y preguntó el segundo saxo alto —feliz porque encontró los arreglos— al director ¿Qúe hacemos para tan alta efeméride?, a lo que éste respondió categórico: ¡Aquí el día del jazz se celebra todos los días del año!
Pero hollamos una tierra baldía pero feraz al modo del poemario homónimo de T. S. Eliot que precisamente comienza con «Abril es el mes más cruel…», ansiosos de calarnos hasta los huesos de fina lluvia de jazz, de un continuo y copioso chiribiri de emociones, cuando de repente, justo al caer la hoja del almanaque y asomar las orejas el mes de mayo irrumpe un nuevo aluvión de lluvia y celebraciones
© José Santiago Lardón ‘Santi’ (Abril, 2018)










